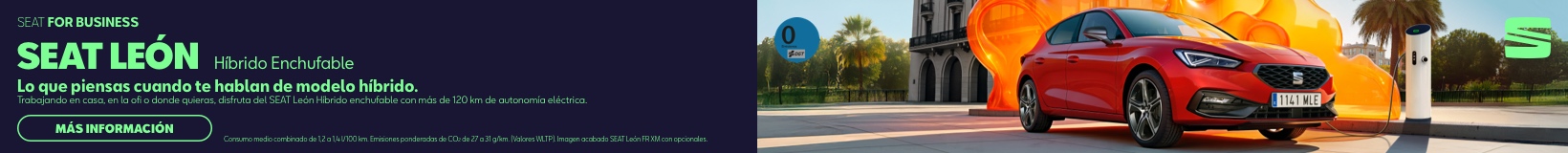Cuando toca hablar de tecnología, toca siempre hablar de flipaduras. Se puede hablar de ellas, fundamentalmente, de dos maneras. O bien se habla de ellas en elipsis, encubriéndolas bajo el titular rompedor de una noticia o una ponencia inspiradora —véase las multimillonarias, en espectadores y seguramente en lo que cuesta producirlas, charlas TED—, o bien se las denuncia frontalmente como el humo o cuasihumo que son.
Lo segundo es bien impopular (e infrecuente). Lo primero lo tenemos a patadas. Casi cualquier periodista tecnológico, y tiro la primera piedra contra mi propia jeta, es culpable de esta práctica.
Vivimos en una sociedad que necesita con ansiedad buenas noticias. Vale que nos va el morbo de ver lo mal que van las cosas, la última estupidez aterradora que ha soltado Trump por Twitter o cómo se las gastan en China cuando algo les aterra: ¿que hay musulmanes yihadistas? Pues hagamos campos de concentración para convencer a TODOS los musulmanes de que dejen de ser musulmanes.
Pero lo cierto es que en las conversaciones de café, entre monólogos de pacotilla de cómo arreglaríamos el mundo, suele surgir ese hastío por el “todo va mal”. ¡Que nos digan que algo va bien, leches, que lo malo ya lo conocemos! El mundo de la tecnología se ha presentado como el gran vendedor de crecepelos en esta cuestión.
Repasar los titulares de secciones de tecnología, más o menos serias, da como resultado, con una frecuencia ciertamente preocupante, un gran número de titulares que siguen la siguiente fórmula: La NUEVA tecnología patatín REVOLUCIONARÁ el mundo por su patatán. Si sumamos todas las revoluciones que han surgido del 2005 para delante —realidad virtual, machine learning, big y smart data, IOT, green technologies…— ya deberíamos haber convertido el mundo en un vergel de gente inmensamente feliz, con infinito tiempo libre y de una educación y civismo sin igual.
Obviamente, no estamos ahí. Ni cerca.
El caso es que siempre me ha preocupado por qué se repite, una y otra vez, este comportamiento en los seres humanos. Comportamiento hiperbólico, podríamos decir, si nos queremos poner estupendos. Euforia, si lo queremos dejar en una palabra. Parece que estamos diseñados para dejarnos encandilar por la imagen de un futuro inmensamente mejor que el presente, da igual si quien nos lo vende lo hace esgrimiendo una biblia, un crecepelos o la relatividad de Einstein. Así que para esta columna del Gadgetrón me propuse tratar de rastrear, entre los que saben, esa cosa que ahora llamamos hype pero que siempre ha sido fliparse. La pregunta a responder, por tanto, se podría enunciar así:
¿Por qué nos flipamos?
Hablando del mundillo tecnológico, las consultoras, esas entidades que también son muy responsables del estado de flipadura por todo esto de la transformación digital, suelen aludir a un gráfico, desarrollado por una de ellas (Gartner), conocido como Ciclo del Hype. Para que lo entiendan, se trata de un gráfico en cinco fases que representan cómo varía la opinión pública sobre una tecnología potencialmente disruptora desde que nace hasta que se consolida.
Hay cinco fases del ciclo del Hype.
1. Gatillo tecnológico
Una tecnología comienza a sonar. Aunque no existen productos en el mercado ni demostración alguna de su viabilidad comercial, los prototipos y casos de uso de laboratorio despiertan un enorme interés y reciben una gran cobertura mediática.
2. Cumbre de Exceso de Expectativas
La atención provoca que se informe sobre los supuestos primeros éxitos o fracasos. Hay compañías que se animan a invertir en base a estas informaciones.
3. Umbral de Desilusión
El hype se diluye, porque los primeros prototipos lanzados al mercado están muy lejos de las promesas. La inversión en el paradigma tecnológico solo continua si los early-adopters (los primeros usuarios en comprarse una nueva tecnología, como un visor de realidad virtual) ven que existe una mejora continua en el producto por la que merece la pena invertir.
4. Bache de Descubrimiento
De pronto, cuando ya han pasado dos o tres generaciones de proyectos piloto, comienzan a estar claros los verdaderos usos y potencialidades de la tecnología. Empresas de mayor tamaño comienzan a entrar en gran número para fundar sus propios proyectos pilotos.
5. Meseta de Productividad
La tecnología se convierte en generalista. Los proyectos que se quieran desarrollar empleando este paradigma pueden estimar su viabilidad de forma mucho más precisa. Si la tecnología no es de nicho, su mercado acelerará su crecimiento.
A estas cinco fases del Ciclo del Hype se le suma otra ley, enunciada por el futurólogo e investigador de la Universidad de Stanford Roy Amara: “Tendemos a sobreestimar el efecto de una tecnología a corto plazo y subestimar el efecto a largo plazo”. Oséase, que solo nos vale para emocionarnos que nos lo pinten todo un poco a lo Regreso al Futuro, con Delorean voladores cuyo combustible es la basura. Si nos hablan de algo menos espectacular de visualizar, pero de efectos más profundos a largo plazo, nuestro interés se desvanece. De este problema tenemos una culpa especial, claro está, los medios de comunicación. Desde que se inventó la prensa, hemos perfeccionado una manera de transmitir el conocimiento que prima lo inmediato y sucinto. No ha lugar enrollarse. De este filosofía, el epítome más claro es el titular.
Hay que reducir en, con suerte, una docena de palabras un tema complejo; y hay que reducirlo llevando solo una idea en él, mandando un mensaje claro al lector que atrape su atención inmediatamente. Esto, es fácil entenderlo, favorece dejarse llevar por el ciclo del hype.
Si le sumamos detalles más técnicos, como la pirámide informativa —el ideal para muchas escuelas del periodismo es que el redactor sea capaz de poner toda la información fundamental de la noticia en el primer párrafo, teniendo los siguientes un interés informativo decreciente— nos damos cuenta que el periodismo, la profesión que moldea como ninguna otra la esfera social al nutrirla de información, tiene una inercia inherente a fliparse.
Luego hay otra investigación que resulta de lo más interesante para entender cómo se activa el lado flipado de nuestras neuronas. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Fue enunciado por dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger, y es verdaderamente fascinante.
Según los estudios de estos investigadores, usted, yo y todo quisque evalúa su conocimiento muy por encima de la realidad cuanto más ignorante es de la materia.
Esto quiere decir que si alguien no tiene ni idea de fútbol, en general, será el más dado a realizar afirmaciones grandilocuentes sobre el balompié. ¿Les suena de algo?
Si superponemos el ciclo del hype con el efecto Drunning-Kruger y la máxima de Amara como telón de fondo, tenemos la fórmula mágica de la flipadura. El público quiere fliparse cuanto menos sabe; el periodismo tiende, por inercia, a la flipadura; y la humanidad en general prefiere los castillos en el aire a corto plazo que las sólidas viviendas a largo.
Súmelo todo y creo que se podrán contestar ustedes solos a la pregunta que les propongo en este titular. De ahí en adelante, en su mano queda hacer algo por desflipar en lo que pueda a su entorno.
Yo me levanto todos los días con ese propósito en mente.
Se lo aviso; no es nada fácil llevarlo a cabo.